HATRED (ODIO)
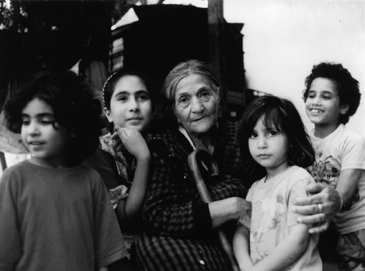
FICHA TÉCNICA INDICACIONES PARA EL PROFESORADO GUÍA DIDÁCTICA FICHA DE TRABAJO
FICHA TÉCNICA
|
Título original:
Hatred |
|
|
INDICACIONES PARA EL
PROFESORADO
Sinopsis
¿Y si alguien considerara el sentimiento de odio como norma de vida? Con esta pregunta, Mitzi Goldman inicia su film, que se presenta como una indagación sobre el odio, sobre las causas y las motivaciones de este sentimiento tan tendido que parece formar parte de la naturaleza humana. A través de entrevistas a gente muy diversa, va descubriendo las diferentes formas sociales y políticas en las que cristaliza este sentimiento humano. El itinerario de esta indagación se inicia mediante sus vivencias como mujer, hija de judíos alemanes, y por lo tanto consciente de un odio histórico que sitúa en relación a las diversas manifestaciones actuales que lo revalidan. Este arriesgado ejercicio sobre sus vivencias es el punto de partida para descubrir las diversas manifestaciones sociales del odio y sus formas de enmascararlo. Al margen de cualquier valoración moral, Mitzi Goldman propone un compromiso intelectual entre la identidad, personal y colectiva, y la aceptación del alteridad.Objetivos pedagógicos
- Indagar sobre las causas y
motivaciones del odio.
- Distinguir las diversas formas
sociales y individuales en que se manifiesta el odio.
- Valorar las formas de
identidad que se construyen a partir de la exclusión del otro.
- Considerar la función
ideológica del lenguaje utilizado por los medios de comunicación.
- Reflexionar sobre las actitudes y valores subyacentes a determinados nacionalismos.
- Apreciar la técnica del documental como herramienta de investigación.
- Observar la función del montaje como determinante del significado de las imágenes.
- Valorar la implicación personal de la directora en el discurso fílmico.
Procedimientos
- Valoración de las formas individuales de odio y su vinculación con determinadas manifestaciones sociales según indica el film.
- Consideración de las formas de utilización social y política del odio.
- Reflexión sobre el papel que tienen los medios de comunicación en la conformación de prejuicios raciales o culturales.
- Observación de los diferentes puntos de vista que se expresan a la película en relación a los conflictos y la violencia.
- Comentario de la última intervención de la realizadora en la que opina sobre su identidad judía.
- Valoración ética y política de la perspectiva que adopta la realizadora en la configuración de las imágenes.
- Identificación de los recursos utilizados en el montaje por contrastar o relacionar las declaraciones individuales de los entrevistados y las imágenes transmitidas por los medios de comunicación.
Actitudes
- Entender las vinculaciones entre los sentimientos individuales y los conflictos colectivos.
- Reconocimiento de la influencia de los medios de comunicación en las opiniones y actitudes de la gente.
- Valoración del documental como instrumento de análisis y de reflexión.
|
|
GUÍA DIDÁCTICA
GUÍA DIDÁCTICA
El documental de Mitzi Goldman indaga sobre las causas y las motivaciones del odio, un sentimiento tan extendido que parece formar parte de la naturaleza humana. Como afirma el profesor de psiquiatría entrevistado en el film, todos tenemos experiencia del odio como sentimiento que forma parte de nuestro mundo emocional. Pese a esta universalización, pocas veces se reconoce como sentimiento propio y la tendencia más generalizada es identificarlo en las conductas de los otros.
Mitzi Goldman inicia su investigación con una pregunta clara y directa: ¿Y si alguien considerara el sentimiento del odio como norma de vida? Esta consideración puede parecer muy alejada de las vivencias cotidianas de la mayoría de la gente, pero a lo largo de las entrevistas se muestra como se implican los sentimientos individuales y las formas sociales de los conflictos. El interés y la virtud del film se centra en los estrechos lazos que establece entre los sentimientos individuales y las formas impersonals del odio, representadas en determinados acontecimientos sociales actuales, como la muerte de un joven negro en unos enfrentamientos con la policía, y en determinados episodios de la historia de nuestro siglo, como el holocausto judío.
Ciertamente, tal y como se expresa en el film, es mucho más fácil excluirse de las formas sociales y juzgar los hechos desde fuera que indagar en el interior de nosotros mismos. Este arriesgado ejercicio de introspección guía el trabajo de la realizadora, que se explicita sin disfraces en la construcción discursiva de la película. La exigencia de reconocimiento de los sentimientos propios es la guía conductora de su trabajo, que borra la falaz separación que usualmente se establece entre el ámbito público y el ámbito privado, para determinar la importancia de las experiencias vividas.
A través de las diversas opiniones y testigos recogidos en las entrevistas, Mitzi Goldman elabora un discurso que utiliza como criterio de verdad la relación entre las vivencias personales y los hechos sociales, criterio que se extiende también a la valoración de su trabajo como realizadora del documental. El documental, que es un género cinematográfico, se instituye como potenciación de las capacidades del cine para abrirse al mundo real, empírico, al mundo en qué vivimos. Esta capacidad del cine como vía de conocimiento de la realidad que nos rodea se ha definido de un modo objetivo en relación al cine de ficción, que expresa una voluntad explícita de crear un mundo imaginario. Esta dicotomía entre ficción y documental se ha extrapolado al binomio objetividad y subjetividad, que establece criterios para valorar el trabajo del realizador y la realizadora. Mitzi Goldman invalida este criterio al mostrar las implicaciones individuales de los sentimientos en cualquiera tipo de formulación de los conflictos sociales. Determinadas formas de identidad nacional o actitudes racistas se presentan como respuestas colectivas al sentimiento personal del odio, a las formas en qué este sentimiento ha sido vivido individualmente y utilizado socialmente.
Las imágenes del documental de Mitzi Goldman explicitan de forma clara y crítica que toda imagen es la inscripción de una mirada, tal y como nos recuerda John Berger (1). Desde el inicio del film, la voz de la directora apunta a esta subjetividad que preside la construcción de las imágenes, y a lo largo de este recorrido se implica a través de su biografía. Su profundización finaliza con el significado que tiene para ella la propia identidad como judía y con la afirmación que es más fácil odiar a otra persona que ver el odio que traes dentro. De la arriesgada opción de Mitzi Goldman, se desprende que la "más profunda opción documental está en las antípodas del frío objetivismo que muchas veces parece entenderse detrás del término documental. Nunca se trata del hecho que 'las cosas hablen por sí solas', sino de una mirada que hace que hablen, de un punto de vista que se constituye por la vía de la propia penetración de la realidad, para estimarla o rechazarla" (2).
El tipo de mirada que Mitzi Goldman construye nos implica como espectadores y espectadoras en la realidad que nos muestra. La ética de su perspectiva supera la moralidad, tal y como indica al inicio del film citando a Nietzsche; su reflexión no supone juzgar pasivamente a los otros, sino promover una autoreflexión que no nos excluya de la brutalidad que podemos observar en las imágenes que se intercalan a lo largo de las entrevistas. La actitud defensiva, que muchas veces adoptamos ante la violencia que nos muestren las imágenes, se ve favorecida, según Mitzi Goldman, por los medios de comunicación, que convierten en espectáculo las diversas manifestaciones de violencia que se producen en todo del mundo.
La violencia convertida en espectáculo actúa como catarsis de nuestros sentimientos de odio que momentáneamente parecen desaparecer bajo el rechazo moral de los hechos. Pero, como nos indica el film, el odio surge de nuevo cuando se pone énfasis en el rechazo, que se convierte en motor de nuevos prejuicios generadoros de este sentimiento. Como apunta uno de los entrevistados, es fácil asumir el odio cuando escuchamos las noticias y se habla, por ejemplo, de las víctimas de un atentado hecho por algún grupo de fundamentalistas islámicos. La compasión que sentimos puede convertirse fácilmente en el justificante de nuevos prejuicios, generadores de nuevos odios. Rechazando los hechos sin considerar el efecto emocional que provocan, podemos sencillamente llegar a odiar a todos los musulmanes, y, con este sentimiento, hacer crecer los prejuicios sobre una determinada cultura o raza. Con este ejemplo, y muchos otros que se expresan a través de las opiniones de la gente entrevistada en la película, constatamos que las vivencias y los sentimientos se producen vinculados a unas determinadas formas discursivas o visuales, dominantes en un determinado contexto social.
Mitzi Goldman utiliza la cámara como instrumento de análisis y de reflexión para describir las diversas formas con qué se expresa el odio, formas que muchas veces se esconden en las justificaciones de unos ideales políticos o de una necesaria memoria histórica, como en el caso de los conflictos entre israelíes y palestinos. Como judía que tiene sus orígenes familiares en el tiempo del III Reich, Mitzi Goldman relaciona el odio con su identidad cultural y trata de encontrar su sitio dentro de la memoria colectiva del holocausto y del presente del Estado de Israel. Su investigación sobre el odio se convierte en un cuestionamiento de su identidad, de las formas con las que ésta le ha sido transmitida, familiarmente y socialmente. Esta búsqueda se convierte en un doloroso camino entre la memoria y el olvido. El deber de la memoria, que le imponen los hechos del pasado al valorar los conflictos entre palestinos y israelíes, se transforma en el deber del olvido para poder conjugar todos los tiempos: el pasado como regreso, el presente como instante y el futuro como comienzo.
"La memoria y el olvido son solidarios y necesarios, los dos, para la ocupación completa del tiempo" (3). La reflexión de Mitzi Goldman se inscribe también en la problemática relación que se ha establecido entre los sentimientos y la razón a lo largo de la historia del pensamiento (4). Algunos sociólogos han apuntado como característica de nuestro tiempo la afirmación del odio como pasión política que no se deposita en ningún objeto concreto (5).
Analizando las líneas de fuerza y las pasiones que atraviesen nuestras sociedades, se afirma como característica de nuestro tiempo la atonía de las pasiones políticas bajo la cual se alimentan violencias singulares que esconden su odio. Baudrillard advierte que estas formas de odio pueden desencadenarse de forma incontrolada, sin un motivo o una finalidad elaborada. Este nuevo virus del odio, segun afirma, puede contaminar amplias capas de la población aleatoriamente, tal y como existen determinadas "contaminaciones informativas" que provocan inesperadas reacciones en cadena.
La propuesta de
Mitzi Goldman es similar en algunos aspectos, con respecto a la extensión
invisible del odio, pero niega la supuesta apatía de los sentimientos
políticos en la gente. Cuando reflexiona sobre las consecuencias que puede
tener afirmar la propia identidad a partir de la exclusión del otro, Mitzi
Goldman abre la reflexión política a nuevos espacios antes considerados
personales, como es el terreno de los sentimientos. A través de su cámara, la
comprensión del odio se convierte en un ejercicio de reconocimiento de los
propios afectos a partir de los sentimientos de los otros. No hay
identificación como mecanismo de implicación del espectador y de la
espectadora en las imágenes, sino distancia crítica que permite formular
nuevos interrogantes sobre estos sentimientos para romper los estereotipos
sociales y culturales que los esconden. Su análisis crítico no consiste en
sustituir unos criterios ideológicos por otros, sino en formular las preguntas
necesarias para poder reconocer el odio en las formas más banales y cotidianas
de la vida.
![]()
NOTAS
(1) John Berger. El sentido de la vista. Madrid: Alianza Forma, 1995 . (volver)
(2) José Enrique Monterde. La ética de la mirada. El siglo del cine. Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea, 1995 . (volver)
(3) Marc Augé. Las formas del olvido. Barcelona: Gedisa, 1998. Para ampliar información sobre la memoria del holocausto y la identidad judía: Steiner, George. "Totem o tabú". Pasión intacta. Madrid: Siruela, 1997. Agamben, Giorgio. Ce qui reste d'Auschwitz. Pares: Payot-Rivages, 1999. Weinrich, Harald. Leteo. Madrid: Siruela, 1999 . (volver)
(4) Bodei, Remo. "La razón de las pasiones". Otra mirada sobre la época. Francisco Jarauta (Eds). Murcia: Publico. Universidad, 1994. Bodei, Remo. Geometría de las pasiones. México: Fondo de Cultura Económica, 1995 . (volver)
(5) Jean Baudrillard. "La Haine: une ultime reaction vitale"; a Magazine Litteraire, julio y agosto de 1994 . (volver)
![]()
Propuesta de
actividades
- Valorar la propuesta de la directora del film: indagar sobre el sentimiento del odio a partir de las propias experiencias.
- Determinar los conflictos sociales que tienen su origen en el sentimiento del odio.
- Considerar las formas de identidad individuales y colectivas basadas en el odio.
- Comparar el análisis de los conflictos propuesta en el film y el tratamiento de estos conflictos en los medios de comunicación.
- Observar el tipo de montaje utilizado en el film para expresar una determinada interpretación de los hechos.
- Determinar las características del documental en relación al cine de ficción.
- Comentar la interpretación que
sugiere el film sobre la construcción de la identidad individual y
colectiva.
|
|
FICHA DE TRABAJO
- ¿Cuáles son los motivos del trabajo de investigación de la realizadora?
- ¿Como interpretarías la cita de Nietzsche,"superamos la moralidad al hacer este viaje", propuesta al inicio del film?
- La identidad judía tras la II
Guerra Mundial se ha construido en buena parte sobre la memoria de los
campos de exterminio, pero las diversas posiciones sobre el uso de esta
memoria han generado una fuerte controversia en relación a la memoria
histórica.
La importancia de la memoria, como testigo de unos hechos que es necesario recordar para que no se vuelvan a repetir, se contrapone al olvido, mecanismo también importante para vivir el presente y pensar el futuro desde una perspectiva abierta.
¿Qué entrevistados hablan de la memoria del holocausto judío?
- ¿Que importancia tiene esta memoria en la afirmación de su identidad?
- ¿Que papel tiene esta memoria en la justificación de sus actitudes?
- ¿Como valora la realizadora esta relación entre la memoria y el olvido?
- ¿A partir de que criterios la realizadora define su identidad como mujer judía?
- El racismo y la xenofobia son
tratados en varias entrevistas.
¿Que definiciones dan de estas actitudes?
- ¿Que hechos consideran ejemplares de estas actitudes racistas?
- ¿Que hechos actuales destacarías como ejemplos de racismo?
- Elabora un cuestionario para
investigar la opinión de la gente de tu entorno sobre el odio como
sentimiento personal y como origen de los conflictos sociales.
Las preguntas tienen que darte información sobre los siguientes aspectos:
- Facilidad o dificultad de reconocer el sentimiento como propio.
- Tipo de conflictos sociales y políticos que se vinculan con el odio.
- La mayoría de los conflictos
sociales que aparecen en el film se basan en un confrontación entre la
propia identidad y la del otro.
A partir de este criterio se explica el racismo a los Estado Unidos, el conflicto entre árabes y judíos y el antisemitismo nazi.
¿Crees que la explicación es extensible a los conflictos vividos en otros contextos sociales y políticos?
- ¿El film plantea la posibilidad de afianzar la propia identidad, individual y colectiva, sin excluir el otro?
- ¿Cuál es la opinión de la directora del film?
- A lo largo del film se exponen
diferentes conflictos y opiniones de los entrevistados. A través del montaje
se intercalan imágenes de diversa procedencia, las que muestran a los
entrevistados, y de otros, filmadas en las calles de varias ciudades o
emitidas por los medios de comunicación.
Recuerda el principio del film dónde la voz en off de la realizadora expresa la finalidad de su trabajo a través de unas imágenes para la Alemana Oriental, combinadas con imágenes de noticiarios televisivos.
¿Las imágenes complementen el significado de las palabras o son un contraste respeto a las palabras?
- El montaje de las imágenes da
el sentido global de la película. Enlazando las imágenes de una determinada
manera, la directora muestra su interpretación de los hechos. Si canviáramos
el enlace que nos propone, el significado del film no sería el mismo.
¿Que nueva significación aporta el montaje de las imágenes en las diversas opiniones que expresan los entrevistados con respecto al conflicto entre árabes y judíos?
- ¿Cuál es lo hilo conductor que permite enlazar los fragmentos filmados en diferentes sitios?
- ¿La opinión de la directora se incluye en el film?
- ¿Que recursos, visuales o
sonoros, utiliza la directora por expresar su
opinión?